En el día a día del Derecho mercantil, especialmente cuando la salud financiera de una empresa comienza a flaquear, la acción rescisoria concursal emerge como una de esas herramientas jurídicas que realzan la diferencia entre una liquidación caótica y un proceso ordenado. Como estudiante, entiendo que no estamos ante una simple figura teórica, sino ante un instrumento de intervención directa en el patrimonio del deudor, fundamental para alcanzar el objetivo concursal por excelencia: la máxima satisfacción de los acreedores. Concretamente sobre esta figura, su naturaleza, finalidad y funcionamiento, tuve la oportunidad de profundizar gracias al capítulo “La acción rescisoria concursal desde la perspectiva de la administración concursal”, publicado por mi profesor, Carlos Górriz López, junto a Miriam Magdalena Cámara, en el Liber amicorum Manuel-Jesús Cachón Cadenas: De la Ejecución a la Historia del Derecho Procesal y de sus protagonistas. Libro IV. Ejecución procesal, Atelier, Barcelona, 2025, pás. 205 a 237.
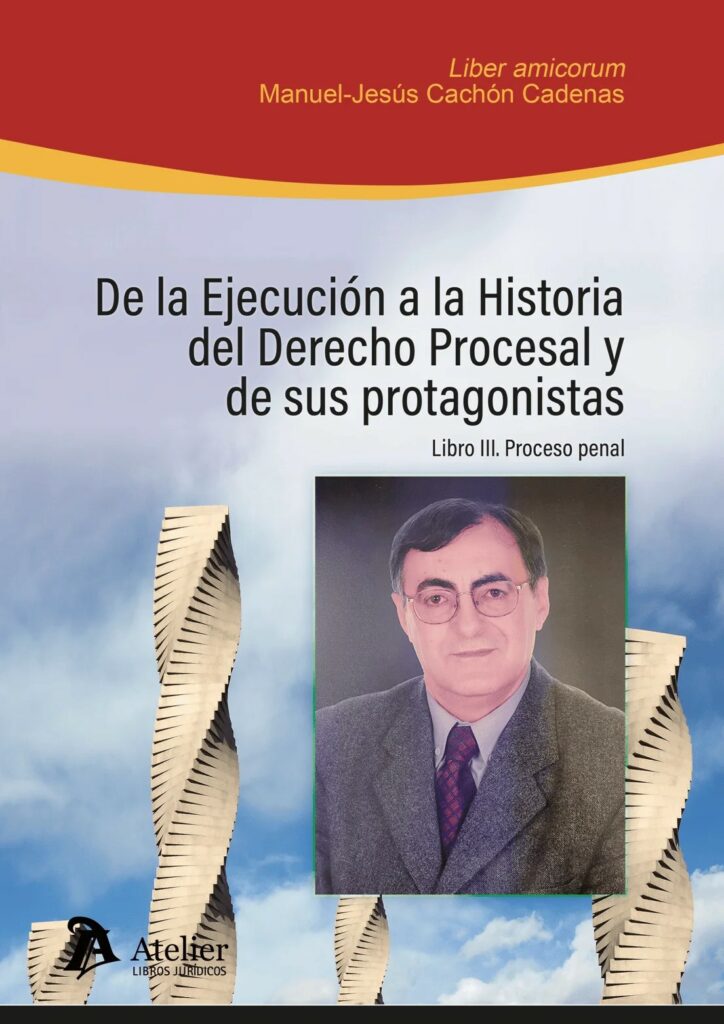
Quizás el primer error que suele suceder es confundirla con la acción de nulidad. La acción rescisoria concursal, desarrollada en los artículos 226 y ss del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), no busca declarar que un acto fue inválido desde su concepción por un vicio o defecto. Al contrario, reconoce su validez, pero lo priva de eficacia ex post. ¿La razón de ser? La existencia de una pluralidad de acreedores cuyos créditos no pueden ser satisfechos en su totalidad. Aquí entra en juego un principio vital: la par condicio creditorum, esa paridad de trato que impide beneficiar a unos acreedores en perjuicio de los demás. Es un mecanismo para recuperar bienes y derechos que jamás debieron salir del patrimonio del deudor, dotando de más activos a la masa. Además, también tiene función preventiva, desincentivando al deudor y a terceros de realizar maniobras desleales que podrían desencadenar en la calificación culpable del concurso.
La evolución normativa ha transitado desde el rígido sistema de nulidades del Código de Comercio, donde el artículo 878.II anulaba actos dentro del período de retroacción, a un enfoque rescisorio que, desde la Ley Concursal de 2003, abandona el fraude como requisito vertebral y se centra en el perjuicio para la masa activa. La reforma de 2022 ha traído novedades importantes, destacando la delimitación del “periodo sospechoso”. Ahora, los actos son susceptibles de rescisión si se realizaron no sólo en los dos años anteriores a la fecha de solicitud de la declaración de concurso, sino también antes de la comunicación de negociaciones para un plan de reestructuración, siempre que el concurso se declare dentro del año siguiente a la finalización de esas negociaciones.
¿Qué actos son objeto de esta acción? Principalmente, los actos de disposición patrimonial del deudor que sean perjudiciales para la masa activa y que no estén expresamente excluidos por el artículo 230 del TRLC. La doctrina y jurisprudencia han interpretado el término “acto” de forma amplia, incluyendo las omisiones del deudor que generen una merma patrimonial, como no exigir el pago de una deuda. Eso sí, amparando la seguridad jurídica de terceros de buena fe. Es crucial precisar qué se impugna, pues no es lo mismo atacar un contrato de préstamo garantizado con hipoteca que sólo la constitución de esa garantía. El Tribunal Supremo, en su STS 682/2016, de 21 de noviembre, fue muy claro al negar la posibilidad de impugnar la transmisión de bienes aisladamente si formaba parte de una escisión, que debía ser impugnada en su conjunto.
Las excepciones, como los “actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales”, son un factor de protección, sin embargo, no es ilimitada. La máxima autoridad judicial ha denegado su aplicación en casos donde la contraparte no era un tercero ajeno al deudor. La normalidad de las condiciones se evalúa caso por caso, por ejemplo, la vinculación entre las partes o el estado de insolvencia del deudor pueden romper esa presunción de normalidad.
Los autores del artículo reseñado subrayan que el presupuesto más definitorio es el perjuicio para la masa activa. Nuestro Tribunal Supremo lo ha concretado como un “sacrificio patrimonial injustificado”. Esto implica una minoración del valor de los bienes y derechos del deudor y una falta de justificación, donde el papel decisorio reside en la vulneración del par condicio creditorum. Por ejemplo, la constitución de una hipoteca puede no ser perjudicial si posibilitó la supervivencia de la empresa, generando nuevos activos (STS 642/2016, de 26 de octubre). Pero el pago de una deuda vencida y exigible para evitar un concurso necesario fue considerado injustificado, rompiendo la igualdad de trato entre acreedores (STS 629/2012, de 26 de octubre).
La ley nos ofrece presunciones. Las absolutas (iuris et de iure) del artículo 277 TRLC, que no admiten prueba en contrario, incluyen los actos de disposición a título gratuito y los pagos de obligaciones con vencimiento posterior a la declaración de concurso. En el ámbito de las garantías intragrupo, la máxima autoridad judicial ha sido tajante: la simple pertenencia al grupo no es una remuneración que evite la calificación de gratuidad (STS 100/2014, de 30 de abril).
Junto a estas, las presunciones relativas (iuris tantum) del artículo 228 TRLC, que sí admiten prueba en contrario. Aquí entran los actos onerosos a favor de personas relacionadas con el concursado, o la constitución o renovación de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes. En estos casos, se presume el perjuicio, pero es posible demostrar causa justificada. Aunque una ampliación significativa del crédito o una prórroga de su exigibilidad pueden quebrar la presunción.
Cuando la acción rescisoria prospera, la consecuencia es la ineficacia del acto y la restitución de las prestaciones. En los contratos de obligaciones recíprocas, las partes deben devolver lo recibido, incluido frutos e intereses. El crédito de la contraparte se califica como crédito contra la masa y se debe satisfacer simultáneamente a la reintegración del bien. Si el acto fue unilateral, como la constitución de una garantía, se reintegra el objeto a la masa activa, y el crédito de la contraparte tiene la consideración de concursal. Si el bien ya no puede restituirse, la contraparte debe entregar el valor que tenía cuando salió del patrimonio del concursado, más el interés legal.
Un factor determinante es la mala fe de la contraparte. El artículo 235.5 TRLC menciona que quién contrató con el deudor de mala fe está obligado a resarcir los daños y perjuicios causados a la masa activa. El Tribunal Supremo ha delimitado la mala fe como la conciencia de que el acto podría afectar negativamente a los acreedores, sin exigir una voluntad de dañar, y que el acto fuese contrario a la ética del tráfico jurídico (STS 580/2010, de 16 de septiembre). Además, el crédito de la contraparte de mala fe se convierte en subordinado.
En el plano procesal, el juez del concurso tiene la competencia exclusiva, y la tramitación sigue el cauce del incidente concursal. La legitimación activa recae en la administración concursal, pero los acreedores tienen una legitimación subsidiaria, que pueden ejercer si han pasado dos meses tras ser requerida. La máxima autoridad judicial ha matizado que la inacción del administrador concursal no le exime de su responsabilidad si esta fue negligente (STS 699/2013, de 11 de noviembre).
Un aspecto clave, es la posibilidad de ejercer la acción rescisoria concursal incluso cuando el concurso se reabre. La sentencia STS 56/2024, de 17 de enero, despeja la incógnita de si la administración concursal podría actuar si no lo había hecho antes. La respuesta es afirmativa: la falta de ejercicio previo no tiene efecto preclusivo. La acción nace y vive dentro del procedimiento concursal. Como se puede del artículo de Miriam Magdalena y Carlos Górriz, la acción rescisoria concursal es un pilar robusto del derecho de la insolvencia. No es solo un remedio, sino una herramienta de gestión activa que puede marcar la diferencia en la recuperación de valor para los acreedores, fortaleciendo la confianza en el sistema concursal.
Cristian Vela Saldaña
Estudiante de ADE + Derecho en la Universitat Autònoma de Barcelona